Localizar
y formular el ‘problema del hombre’, y saber volver la mirada hacia el hombre
mismo y su amor para encontrar en él la causa de su condenación o salvación
supone un cambio sin parangón alguno en la concepción del hombre sobre sí mismo
y su vida, que hizo que los Padres de la Iglesia consideraran a la filosofía de
Platón y Aristóteles como el fruto de una especial providencia de Dios sobre el
pueblo griego.
Cuenta
Diógenes Laercio[1] que estando Sócrates durmiendo se le apareció en sueños
sobre sus rodillas, cubierto aún del primer plumón, un polluelo de cisne que en
poco tiempo extendió sus alas y se elevó por los aires emitiendo dulcísimos
cantos. Al día siguiente se presentó ante Sócrates el joven Platón, que por
primera vez se acercaba a escucharle, y Sócrates reconoció en él al cisne con
el que había soñado: «He aquí el cisne», dijo.
Quizá
el episodio no sea históricamente verdadero, pero dice mucho de la entrada en
la historia de uno de los pensadores más importantes que hayan existido jamás,
pues efectivamente nació en las rodillas de Sócrates para elevarse en poco
tiempo sobre él y entonar un canto de una belleza hasta entonces desconocida.
Platón
nace en Atenas en torno al año 428/7 a.C., en un momento de importancia única
en la historia de la cultura occidental, pues se vivía entonces el declive de
la grandiosa construcción política de Pericles y la necesidad de sentar sobre
bases más sólidas la primacía de Atenas sobre Grecia y el mundo entero. Hasta
entonces había sido considerada con razón como «escuela de Grecia» y su poderío
como capaz de dejar recuerdo imperecedero en la historia del mundo sin
necesidad de poetas que magnificaran los hechos, sino —como dijo el mismo
Pericles— «bastando con obligar a todo el mar y la tierra a hacerse accesibles
a nuestra osadía, dejando en todas partes monumentos imperecederos de nuestros
infortunios y éxitos»[2]. Así, cuando en el año 404 a.C. se produjo la
derrota final, tras treinta años de agotadoras batallas, el fundamento de la
superioridad ateniense fue puesto irremisiblemente en cuestión. Se abrió
entonces «un periodo —dice Jaeger— de importancia única en la historia de la
cultura. A través de las tinieblas cada vez más espesas del desastre político,
se revelan en su ámbito, como conjurados por las exigencias de la época, los
grandes genios de la educación, con sus sistemas clásicos de filosofía y de
retórica política. Sus ideales de cultura, que sobrevivieron a la existencia
política independiente de su nación, fueron transmitidos a otros pueblos de la
Antigüedad y a sus sucesores como la más alta expresión posible de la
humanidad»[3]. Y a Platón debemos, precisamente, una de las imágenes más
excelentes que se hayan propuesto jamás de lo que es el hombre.
Por
familia pertenecía a la más alta nobleza ateniense: su padre, Aristón, era
descendiente de Codro, último rey de Atenas; y por parte de madre descendía del
celebre legislador ateniense Solón, uno de los siete sabios de Grecia. Se dice
que su nacimiento coincidió en día con el de Apolo y recibió el nombre de su
abuelo, Aristocles, y se cuenta que fue su maestro de lucha el que lo mudó por
el de Platón, por la anchura y fortaleza de su constitución o por lo ancho de
su frente (o de su locución, dicen otros). Entró bajo el magisterio de Sócrates
a los veinte años, y con él permanecería hasta la muerte de éste, ocho años más
tarde.
De
esta primera época es su natural inclinación a la vida política —«cuando yo era
joven, sentí lo mismo que les pasa a otros muchos, tenía la idea de dedicarme a
la política tan pronto como fuera dueño de mis actos»[4]—, y la primera oportunidad
que tuvo de participar activamente en ella, pues a sus veintitrés años vio la
derrota de Atenas y la revolución que llevó al régimen oligárquico de los
Treinta Tiranos, en el que tuvieron participación directa dos familiares suyos
(Critias y Cármides, primo y hermano respectivamente de su madre) que le
invitaron a unirse a ellos. Ya en esas circunstancias se apuntaron las líneas
fundamentales de su personalidad, y no tomó parte activa en el nuevo régimen,
sino que permaneció observando, con creciente desengaño, el desarrollo de aquél
régimen. Y «lo que vi —cuenta él mismo— es que en poco tiempo hicieron parecer
oro al antiguo régimen». La caída de la oligarquía de los Treinta y la vuelta
de la Democracia, que de nuevo despertaron su vocación a la actividad política,
no trajeron consigo una situación mejor, pues aquel régimen fue el que dio
muerte al mismo Sócrates, «el hombre más justo de su época»[5], y generaron en
el joven Platón la convicción de que la más ambiciosa obra política que era
posible realizar pasaba por la educación del hombre, y no sólo ni primariamente
por la reforma de las leyes o el ejercicio de las magistraturas. Así,
dirá, «dejé de esperar continuamente ocasiones para actuar, y al final llegué a
comprender que todos los Estados actuales están mal gobernados; pues su
legislación casi no tiene remedio sin una reforma extraordinaria unida a
felices circunstancias. Entonces me vi obligado a reconocer, en alabanza de la
filosofía verdadera, que sólo a partir de ella es posible distinguir lo que es
justo, tanto en el terreno de la vida pública como de la privada. Por ello, no
cesarán los males del género humano hasta que ocupen el poder los filósofos
puros y auténticos o bien los que ejercen el poder en las ciudades lleguen a
ser filósofos verdaderos, gracias a un especial favor divino»[6].
A
la muerte de Sócrates, con veintiocho años, y acompañado de otros jóvenes
condiscípulos, viajó por Megara y Cirene para seguir su formación cerca de
Euclides, e incluso por Egipto, dicen algunos, «a oír a los profetas». No es
posible precisar ni la cronología ni el orden de los viajes, pero cuando tenía
unos cuarenta años partió de nuevo a Italia para conocer aun más de cerca las
comunidades de pitagóricos (sabemos por él mismo que trabó gran amistad con
Arquitas) y fue invitado por Dionisio, tirano de Siracusa, a visitar Sicilia,
en el primero de los tres viajes que hizo Siracusa con la intención de inculcar
en el tirano su ideal de gobernante.
De
nuevo se vio desengañado por la realidad, pues las costumbres que encontró allí
impedían cualquier tarea reformadora, y abocaban su empeño al fracaso: «con
tales costumbres no hay hombre bajo el cielo que, viviendo esta clase de vida
desde su niñez, pueda llegar a ser sensato (nadie podría tener una naturaleza
tan maravillosamente equilibrada)… Y ninguna ciudad podría mantenerse tranquila
bajo las leyes, cualesquiera que sean, con hombres convencidos de que deben
dilapidar todos sus bienes en excesos»[7]. Cuando consiguió volver a Atenas, no
sin dificultades (algunos dicen que fue vendido por el tirano al embajador
espartano en Egina y rescatado por amigos anónimos), era ya evidente que la
actividad política más ambiciosa pasaba por la educación, a partir de sujetos
de naturaleza bien dispuesta y en el marco del trato frecuente y duradero de
una amistad. Con esa intención debió fundar la Academia, con el propósito de
constituir una comunidad fundada sobre el común afecto a la verdad. Y se dice
que compró el terreno con el dinero que no quiso aceptar en devolución el que
pagó su rescate, de modo que, como se ha señalado en alguna ocasión, una de las
más importantes instituciones educativas de la historia de la humanidad se
levantó con el dinero en que fue tasado Platón.
Toda
obra educativa es una tarea comunitaria, y esto en un doble sentido. Por un
lado, es la comunidad entera la que educa, pues la educación constituye el modo
como una comunidad conserva y transmite en la historia lo esencial de su
personalidad, y así lo más valioso que tiene: una imagen del hombre tal y como
debe ser, y una imagen de la vida humana, tal y como debe ser vivida; su
núcleo, en este sentido, nunca está constituido por los aspectos prácticos o
útiles de la vida, sino que «lo fundamental en ella es καλόν, belleza, en el
sentido normativo de la imagen anhelada, del ideal»[8]. Por otro lado, la misma
tarea educativa es esencialmente conformadora de la vida común, pues el más
profundo y poderoso vínculo de unidad entre los hombres está constituido por
una comunión de inteligencias en torno a un modo de vivir, en cuya consecución
los sujetos se auxilian, tanto en el orden del conocimiento como en el orden de
la libertad. Así entendida, como el espacio común de una amistad, la Academia
se constituyó en la más poderosa institución educativa de la antigüedad, pues
ninguna tuvo más influencia ni por su duración (permaneció abierta más de 900
años, hasta que en el año 529 el Emperador Justiniano decreta su cierre) ni por
la propuesta educativa que representó, pues de las dos grandes formas de humanismo
desarrolladas en este siglo IV, y que han llevado a que hombres de todas las
épocas históricas se sientan ‘griegos’ (la filosofía y la retórica), Platón
representa la primera, a la que con razón se puede reconocer como «la
culminación de toda la paideia griega»[9].
No
menos impresionante fue la naturaleza de su magisterio, pues se repara pocas
veces en que un talento de la profundidad y originalidad de Aristóteles llegó a
permanecer durante más de veinte años bajo su autoridad, siendo ambos dos
espíritus tan diversos de inclinación y naturaleza. Hecho sin paralelo en la
historia de las grandes personalidades, que no sólo habla del poder de
asimilación, seguridad e independencia del discípulo, sino también de la
naturaleza de la enseñanza del maestro, capaz de plantar y hacer crecer, en
naturaleza tan poderosa, una planta enteramente original. Así concebía Platón
la naturaleza de su enseñanza: como hace un labrador, «cuando cuida de sus
semillas y busca que florezcan, que solo por juego o por fiesta las llevaría
adonde florecieran en poco tiempo», sino que «de acuerdo con lo que manda el
arte de la agricultura, las sembrará donde debe, y estará contento cuando, en
el octavo mes, llegue a su plenitud todo lo que sembró». Así, y respecto de la
simiente de «las cosas justas, bellas y buenas», «no se tomará en serio
escribirlas en agua», sino que «haciendo uso de la dialéctica y buscando un
alma adecuada, planta y siembra palabras con fundamento, capaces de ayudarse a
sí mismas y a quien las planta, y que no son estériles, sino portadoras de
simientes de las que surgen otras palabras que, en otros caracteres, son
canales por donde se transmite, en todo tiempo, esa semilla inmortal, que da
felicidad al que la posee en el grado más alto para el hombre»[10].
En
ese marco de dedicación, tiempo y trato entre amigos («los de tal naturaleza
mantienen entre sí una comunidad mucho mayor que la de los hijos, y una amistad
más sólida, puesto que tienen en común hijos más bellos y más inmortales»[11])
desarrolló su labor filosófica Platón, y de ella nos ha dejado testimonio en
sus Diálogos (que es la forma literaria que más se asemeja a esa conversatio
que los antiguos decían que era uno de los actos propios de la amistad), porque
sólo a partir de la relación entre aquéllos que han tenido «una larga
convivencia con el problema y después de haber intimado con él, de repente,
como una luz que salta de la chispa, surge la verdad en el alma y crece ya
espontáneamente»[12]. Por eso puede sorprender a algunos que Platón sólo haya dejado
escrito Diálogos (el libro que menos se parece a un libro) y que él mismo
reconozca que no había querido dejar ningún tratado por escrito sobre las cosas
más importantes («en las materias por las que yo me intereso»), a pesar de
estar convencido de que nadie lo haría mejor («tanto por escrito como de viva
voz nadie podría exponer estas materias mejor que yo»)[13]. Y es que, como dice
santo Tomás, es un rasgo del más alto magisterio el no dejar por escrito la
enseñanza, sino imprimirla en el corazón de los oyentes[14]: algunas cosas, por
la excelencia del maestro o por la dignidad de su naturaleza deben quedar
«escritas en el alma»[15], «Si yo hubiera creído que podían expresarse por
escrito u oralmente —dice Platón—, ¿qué otra tarea más hermosa habría podido
llevar a cabo en mi vida que manifestar por escrito lo que es un supremo
servicio a la humanidad y sacar a la luz en beneficio de todos la naturaleza de
estas cosas?»[16].
Esta
dedicación a la educación del hombre, para sacar del hombre lo mejor de él, no
fue nunca considerada como un abandono de su vocación política primera, sino su
más alta realización[17], y muestra que la más alta tarea política es
esencialmente conformadora del alma humana, porque quien educa al hombre domina
la ciudad.
La
confesión de Platón sobre la necesidad de que la verdad sobre ciertas materias
surja del contacto personal, y la imposibilidad de ponerlo por escrito, llevó a
algunos tratadistas a hablar de las «doctrinas no escritas de Platón» (según
expresión que utilizó en una ocasión Aristóteles), que harían referencia a sus
enseñanzas Sobre el bien y contendrían sus convicciones más profundas, al
margen de lo que dejó publicado. Pero creo que tiene razón Guthrie cuando
señala que a Platón hay que buscarle y encontrarle fundamentalmente en sus
diálogos, y que «para nosotros, los diálogos son Platón y Platón es sus
diálogos»[18]. Esos diálogos nos han llegado íntegros, y representan el fruto
de unos cincuenta años de actividad editorial, y como tal una evolución en su
pensamiento.
Tradicionalmente
se recogieron por trilogías (en analogía a la tragedia) o por tetralogías, y
más recientemente, y en la medida en que se han aplicado herramientas de
crítica literaria, se han ordenado cronológicamente, de modo que se pueden
distinguir cuatro periodos[19]: Un primer período de juventud, fuertemente
socrático (393-389), al que pertenecen los diálogos Apología de Sócrates,
Critón, Eutrifón, Laques, Ión, Protágoras, Cármides, Lisis, y el que
posteriormente sería el Libro I de la República (que algunos conocen con el
nombre de Trasímaco); a continuación, un período de transición (388-385), al
que se suelen adscribir el Gorgias, Menón, Eutidemo, Hipias I, Hipias II,
Crátilo, y el diálogo Menexeno. Posteriormente vendría el periodo de madurez (385-370),
donde se adscriben las cuatro obras más importantes: Banquete, Fedón, República
(los libros II al X) y el diálogo Fedro, que representan lo mejor de Platón y
donde pueden encontrarse sus aportaciones más geniales; y que con razón «se
consideran obras maestras de la literatura universal»[20], pues la belleza con
las que están escritas casi sobrepuja a la verdad que contienen. Por último, se
suele hablar de un último periodo de vejez (369-347), donde la figura de
Sócrates no está tan presente y cambian un tanto los temas que son objeto de
interés, así el Teeteto, Parménides, Sofista, Político, Filebo, Timeo, Critias,
las Leyes, su diálogo más largo, y finalmente Epinomis. Precisamente al periodo
de madurez, y a las obras que hemos señalado, es preciso volver la mirada para
encontrar aquellos trozos de nuestra tradición qué él personalmente alumbró, y
que hacen de él uno de los padres de Occidente.
Un
primer paso, que de por sí representa un salto definitivo para la historia del
pensamiento, lo constituye la fundación de la metafísica, «punto fundamental
del que depende por completo el nuevo planteamiento de todos los problemas de
la filosofía y el nuevo clima espiritual que sirve de trasfondo a dichos
problemas y a sus soluciones»[21].
La
filosofía había nacido a partir de la exigencia del hombre por darse razón de
la realidad acudiendo a la realidad misma, superando así el pensamiento mítico,
que necesitaba remitir al hombre fuera de la realidad para explicarla. Con ello
ya se había dado un salto increíble en la historia de la humanidad, y se había
abierto una vía de navegación novedosa, que representa la primera y más
característica nota de distinción del ser europeo: el tener en la más alta
estima la razón y su ejercicio más propio, el filosófico. Si con ello se
respondía a una exigencia de la razón humana, quedaba un segundo desafío de no
menor entidad, pues para explicar la realidad a partir de lo que ella nos
muestra era preciso hacer justicia a un tiempo a la multiplicidad y cambio de
lo real y, al tiempo, a la exigencia de unidad y permanencia que el
entendimiento humano reclama para poder comprender.
Las
primeras aproximaciones sólo habían conseguido dar una explicación mecánica a
los fenómenos y, a lo sumo, postular la existencia de una inteligencia, un nous
ordenador que diera cuenta de la variabilidad de las cosas. Pero a esta
intuición genial de la existencia en las cosas de algo que va más allá de
ellas, de una contextura distinta de lo que sensiblemente podemos observar, no
se le sacó todo el partido que era posible, pues a la postre la explicación de
los fenómenos reales volvía a ser mecanicista: «Oyendo en cierta ocasión —dice
Sócrates— a uno que leía un libro, según dijo, de Anaxágoras, y que afirmaba
que es la mente la que lo ordena todo y es la causa de todo, me sentí muy
contento con esa causa y me pareció que de algún modo estaba bien el que la
mente fuera la causa de todo… Pero de mi estupenda esperanza, amigo mío, salí
defraudado cuando al seguir leyendo veo que el hombre no recurre para nada a la
inteligencia ni le atribuye ninguna causalidad en la ordenación de las cosas,
sino que aduce como causas aires, éteres, aguas y otras muchas cosas
absurdas»[22].
Se
trata de una decepción ante quienes confunden el fundamento de la realidad (aquello
en lo que verdaderamente consiste) con las condiciones materiales que la hacen
posible, «algo muy parecido a como si uno afirmara que Sócrates hace todo lo
que hace con inteligencia y, luego, al intentar exponer las causas de lo que
hago, dijeran que ahora estoy aquí sentado [en la cárcel esperando la ejecución
de la pena capital] por esto, porque mis huesos son sólidos y tienen
articulaciones que los separan unos de otros, y los tendones son capaces de
contraerse y distenderse, y … hacen que yo sea ahora capaz de flexionar mis
piernas, y ésa es la razón por la que estoy aquí sentado con las piernas
dobladas… descuidando nombrar las causas de verdad: que, una vez que a los
atenienses les pareció mejor condenarme a muerte, por eso también a mí me pareció
mejor estar aquí sentado, y más justo aguardar y soportar la pena que me
imponen. Porque, ¡por el perro!, según yo opino, hace tiempo que estos tendones
y estos huesos estarían en Megara o en Beocia».
Eso
llevó a Platón a iniciar una «segunda singladura en la búsqueda de la
causa»[23], y a abrir un horizonte enteramente nuevo. Se solía llamar segunda
navegación a la que realizan los marineros a fuerza de remos ante la ausencia
de viento o cuando no les es propicio. Y no fue menor el esfuerzo que era preciso
realizar ahora, pues «debía precaverme para no sufrir lo que los que observan
el sol durante un eclipse sufren en su observación», y así «opiné que era
preciso refugiarme en los conceptos para examinar en ellos la verdad real», y
desde ellos ascender al fundamento último de todo; con la seguridad de que lo
más real de las cosas no estaba en lo que de ellas aparece, ni siquiera en lo
que inmediatamente suscitaban en la inteligencia del hombre como su signo
natural, sino más allá de ellas y dándoles el ser.
Esta
segunda navegación «constituye una conquista que señala al mismo tiempo la
fundación y la etapa más importante de la historia de la metafísica»[24] y hace
de Platón «el más revolucionario de todos los filósofos, por no haber
descubierto simplemente nuevos hechos, sino también nuevas dimensiones»[25]; y,
sin embargo, no es ella el rasgo más característico de Platón, pues representa
‘exclusivamente’ la vía regia de acceso al problema que desde el principio
hasta el final de su vida fue el centro de su interés primordial: la naturaleza
del hombre y el modo como había de ser vivida la vida humana; la metafísica
sólo señalaba el camino que había que seguir.
«La
investigación que intentaremos no es sencilla —dice Sócrates— sino que, según
me parece, requiere una mirada penetrante»[26]. Esta alusión a la indagación
metafísica está en el comienzo de su más importante obra, la República, y se
formula al afrontar el más formidable desafío que sea posible pensar: cuál es
la razón por la que el hombre debiera obrar el bien si su acción fuera
completamente ignorada por cualquiera que no sea él, desconocida para los
hombres y los dioses, e incluso ignorada en aquél definitivo momento en que se
podrá al descubierto todo lo oculto de la vida humana (con ocasión del juicio
final, en el Hades). O dicho de otro modo: ¿cómo debe vivir el hombre
considerando sólo lo que exige su dignidad?, y por tanto ¿dónde radica la
dignidad humana?
En
la República la cuestión está formulada directamente al comienzo de la obra, y
en ella Sócrates se plantea cómo debería obrar el hombre si él fuera el único
espectador de sus propios actos, y éstos a nadie más que a él afectaran. Eso
obliga a Platón a volver la mirada hacia el hombre mismo para reconocer cuál es
su contextura última, y en qué consiste su vida. Un estudio del alma y de
aquello que más íntimamente la conforma es la tarea a la que se aplica en la
primera parte de la obra, estudiando de qué consta y cuáles son sus mejores
disposiciones, así como el modo de desarrollarlas, en la convicción de que en
el término de su educación y en el desarrollo de su excelencia el hombre no
sólo muestra lo que está llamado a ser, sino que fundamentalmente se muestra lo
que más íntimamente le constituye. En la segunda parte de la obra (desde los libros
VIII hasta el final), Platón hace un ejercicio de indagación semejante, pero
tomando un punto de partida distinto: a partir de la vida del hombre; en la
seguridad que el hombre no es algo distinto de su vida (la vida es el ser del
viviente, decía Aristóteles), y que ésta, por tanto, desvela quién es el
hombre: así como cada uno es, así le parece a él el fin («qualis unusquisque
est, talis finis videtur ei»[27]).
No
podemos, ni nos interesa, mostrar el recorrido que hace; una de las
genialidades de las obras de Platón consiste en que, sin perder jamás el hilo
expositivo, Platón es capaz de hablar (o dejar caer en la conversación) todo
tipo de cuestiones sobre la mayor variedad posible de temas. Pero sí es preciso
reparar en dos cuestiones: por un lado, que la definición que va a dar de la
mejor disposición del alma humana (la definición que da de la justicia), no se
hace a partir de la conformidad del hombre o su acción con una medida externa
al hombre mismo, sino a partir del efecto que produce en el interior del hombre
mismo: la unidad.
«La
justicia era en realidad, según parece, algo de esa índole, mas no respecto del
quehacer exterior de lo suyo, sino respecto del quehacer interno, que es el que
verdaderamente concierne a sí mismo y a lo suyo… Tal hombre ha de disponer bien
lo que es suyo propio en sentido estricto, y se autogobernará, poniéndose en
orden a sí mismo con amor y armonizando sus tres especies simplemente como los
tres términos de la escala musical: el más bajo, el más alto y el medio. Y si llega
a haber otros términos intermedios, los unirá a todos; y se generará así, a
partir de la multiplicidad, la unidad absoluta, moderada y armónica. Quien obre
en tales condiciones, ya sea en la adquisición de riquezas o en el cuidado del
cuerpo, ya en los asuntos del estado o en las transacciones privadas, en todos
estos casos tendrá por justa y bella —y así la denominará— la acción que
preserve este estado del alma y coadyuve a su producción, y por sabia la
ciencia que supervise dicha acción. Por el contrario, considerará injusta la
acción que disuelva dicho estado anímico y llamará ‘ignorante’ a la opinión que
la haya presidido»[28].
Por
otro lado, la determinación de los modos de vida, es decir, la determinación de
los tipos de alma humana se hace a partir de los afectos humanos, del bien que
preside la vida humana y a cuya consecución el hombre se ordena, y de este modo
sienta un principio que tendrá validez universal, no sólo en el plano de la filosofía
política[29] (siguiendo precisamente esta intuición san Agustín definirá siglos
después la comunidad política como «la reunión de la multitud racional asociada
por la concorde comunión en las cosas que ama»[30]), sino sobre todo en el
plano de la vida concreta del hombre, de la vida moral, pues como dice santo
Tomás, «la vida del hombre consiste en el afecto que principalmente le
constituye y en el que encuentra su mayor satisfacción»[31]; es a partir de que
compartimos este afecto con nuestros amigos —añadirá en santo doctor— que
queremos estar con ellos.
Vale
la pena sintetizar los dos puntos que se han señalado, para introducir un
segundo elemento en la comprensión del hombre de Platón: por un lado, la más
alta realización humana (“aquello que el hombre verdaderamente es, y no sólo en
apariencia”, diríamos siguiendo a Sócrates), consiste en aquello que le
proporciona la más íntima unidad, le hace más íntimamente uno; de otro, esta
realización de la unidad en la vida humana, en el hombre mismo, depende de
aquello en que ha puesto su afecto. Ambos aspectos, complementarios y
verdaderos, muestran en su misma expresión y en la experiencia que tenemos de
la vida, que constituyen sólo una posibilidad en la vida del hombre, y que en
esa posibilidad misma radica el misterio del hombre:
«Modela
una única figura de una bestia polícroma y policéfala, que posea tanto cabezas
de animales mansos como de animales feroces, distribuidas en círculo, y que sea
capaz de transformarse y de hacer surgir de sí misma todas ellas… plasma ahora
una figura de león y otra de hombre, y haz que la primera sea más grande y la
segunda la que le siga… combina entonces las tres figuras en una sola de modo
que se reúnan entre sí.
En
torno suyo modela desde afuera la imagen de un solo ser, el hombre, de manera
que quien no pueda percibir el interior sino solo la funda externa, le parezca
un único animal, el hombre»[32].
Para
Platón, el misterio del hombre y su vida es de una profundidad difícil de
exagerar, y este misterio arraiga en una peculiar condición de la naturaleza
humana que reconoce en sí una escisión que es a un tiempo propia y extraña:
«Primero
es preciso que conozcáis la naturaleza humana y las modificaciones que ha
sufrido, ya que nuestra antigua naturaleza no era la misma de ahora, sino
diferente —dice por boca de Aristófanes—. En primer lugar, tres eran los sexos
de las personas, no dos, como ahora, masculino y femenino (…) En segundo lugar,
la forma de cada persona era redonda en su totalidad, con la espalda y los
costados en forma de círculo. Eran también extraordinarios en fuerza y vigor y
tenían un inmenso orgullo, hasta el punto de que conspiraron contra los dioses.
Y lo que dice Homero de Esfialtes y de Oto se dice también de ellos: que
intentaron subir hasta el cielo para atacar a los dioses. Entonces Zeus y los
demás dioses deliberaban sobre qué debían hacer con ellos y no encontraban
solución. Porque ni podían matarlos y exterminar su linaje, fulminándolos con
el rayo como a los gigantes, pues entonces se les habrían esfumado también los
honores y sacrificios que recibían de parte de los hombres, ni podían
permitirles tampoco seguir siendo insolentes. Tras pensarlo detenidamente dijo,
al fin, Zeus: “Me parece que tengo el medio de cómo podrían seguir existiendo
los hombres y, a la vez, cesar de su desenfreno haciéndolos más débiles. Ahora
mismo, dijo, los cortaré en dos mitades a cada uno y de esta forma serán a la
vez más débiles y más útiles para nosotros por ser más numerosos. Andarán
rectos sobre dos piernas y si nos parece que todavía perduran en su insolencia
y no quieren permanecer tranquilos, de nuevo, dijo, los cortaré de nuevo en dos
mitades de modo que caminarán dando saltos sobre una sola pierna”. Dicho esto,
cortaba a cada individuo en dos mitades, como los que cortan los huevos con
crines. Y al que iba cortando ordenaba a Apolo que volviera su rostro y la
mitad de su cuello en dirección del corte, para que el hombre, al ver su propia
división, se hiciera más moderado»[33]
Por
un lado, esta escisión, que es la causa de la esencial debilidad humana, no es
propia de la naturaleza más originaria del hombre, sino extraña: «nuestra
antigua naturaleza no era la misma de ahora, sino diferente». De otro lado, el
amor del hombre, que es su principio configurador más íntimo, como decíamos, es
la vía por la que puede lograr restaurar su naturaleza original, por la que
puede recuperar la unidad por la que siente tanta nostalgia.
«Desde
hace tanto tiempo, pues, el amor de los unos a los otros es innato en los
hombres y restaurador de su antigua naturaleza, que intenta hacer uno solo de
dos y sanar la naturaleza humana»[34].
Pero
en la condición actual, sólo en parte nuestros amores nos pertenecen, pues la
posibilidad de la caída incluso en los deseos más indignos está siempre
presente, de un modo sorprendente, en todos, hasta en los mejores de nosotros:
«lo que queremos dar por conocido —dice Sócrates— es que en todo individuo hay
una especie terrible, salvaje y sacrílega de apetitos, inclusive en algunos de
nosotros que pasamos por mesurados: esto se torna manifiesto en los
sueños»[35]; de manera que el hombre puede llegar a hacer «continuamente
durante la vigilia lo que pocas veces hacía en sueños, sin arredrarse ante
crimen alguno»[36]. Ésta es una posibilidad siempre abierta frente a él, y
frente a la vida humana, constituirse en «el peor de los hombres: el que
despierto resulta similar de algún modo al que hemos descrito durmiendo»[37].
De
ahí la tensión moral de la filosofía de Platón, («grande es la contienda, mi
querido Glaucón, mucho más grande de lo que parece, entre llegar a ser bueno o
malo»[38]), y la profunda inteligencia con la que se aproxima al problema
fundamental de la vida humana: «nuestro examen corresponde a lo más importante:
el modo de vivir bien y de vivir mal», éste es el tema fundamental de la
filosofía de Platón y, a la postre, el tema único de toda filosofía humana:
cómo debemos vivir, qué debemos amar.
Esto
precisamente, localizar y formular el problema del hombre, y saber volver la
mirada hacia el hombre mismo y su amor, para encontrar en él la causa de su
condenación o salvación[39], supone un cambio sin parangón alguno en la
concepción del hombre sobre sí mismo y su vida que hizo que los Padres de la
Iglesia consideraran a la filosofía de Platón y Aristóteles como el fruto de
una especial providencia de Dios sobre el pueblo griego, semejante a la que
había tenido con el pueblo de Israel; hasta el punto de hablar de un segundo
Antiguo Testamento y referirse a Platón como un «Moisés ático»[40], o hacer
decir a san Agustín que, en lugar de tanto culto a dioses inútiles, los paganos
debían haber levantado un templo a Platón, pues «a este Platón habría que
ponerlo entre los semidioses»[41].
Pero
no seríamos justos si sólo dejáramos planteado el problema así, aunque ya con
ello es mucho lo dicho. Porque Platón aporta un último elemento, que es el que
da título a esta semblanza que hacemos de él: En busca del centro divino.
«Hay
algo que deseo desde niño —dice Sócrates—, como otros desean otras cosas. Quién
desea tener caballos, quién perros, quién oro, quién honores. A mí, sin
embargo, estas cosas me dejan frío, no así el tener amigos, cosa que me
apasiona; y tener un buen amigo me gustaría más que la mejor codorniz del mundo
o el mejor gallo, e incluso, por Zeus, más que el mejor caballo, que el mejor
perro. Y creo, por el perro, que preferiría, con mucho, tener un compañero, a
todo el oro de Darío. ¡Tan amigo soy de los amigos!»[42]
Y
pregunta con toda ingenuidad, «… de qué modo se hace uno amigo de otro». Esta
indagación por la amistad (en la que coincide con los más grandes espíritus de
nuestra tradición occidental que reconocen a la amistad un papel principal en
la vida humana —«sin amigos nadie querría vivir», dice Aristóteles al comienzo
del libro VIII de la Ética[43]—) le lleva a encontrar «lo primero amado»:
«aquello que es lo primero amado y por causa de lo cual decimos que todas las
otras cosas son amadas…».
«Todas
las cosas de las que decimos que somos amigos por causa de otras nos engañan,
como si fueran simulacros de ellas; pero donde está este primer principio, allí
está lo verdaderamente querido»[44]
Y,
aunque distinguirá una primera causa del deseo y del amor en el anhelo de
aquello de que se carece, pronto aparecerá «otra causa del querer y del ser
querido»[45] más poderosa y verdadera (pues aun «cuando desaparezcan los males,
habrá, según parece, algunas cosas queridas»[46]): aquello en lo que
reconocemos lo más propio de nuestra naturaleza, de nosotros mismos, y a lo que
pertenecemos; «el amor, la amistad, el deseo apuntan, al parecer, a lo más
propio y próximo», «si vosotros sois amigos entre vosotros es que, en cierto
sentido, os pertenecéis mutuamente por naturaleza… En efecto, si el uno desea
al otro, o lo ama, no lo desearía o amaría o querría, si no hubiese una cierta
connaturalidad hacia el amado… aquellos que se pertenecen por naturaleza tienen
que amarse».
De
este modo, dice Platón, «el bien es connatural a todo y lo malo extraño»[47].
Esta
concepción del amor, como el movimiento por el cual el hombre se unifica
interiormente y retorna al lugar al que pertenece y en el que más propiamente
se reconoce, retorna al bien, funda la concepción moral de Platón y con ello la
intuición compartida por la tradición occidental que hace descansar en el
interior del alma humana una huella de la divinidad, «aquello primero amado».
En
esto consiste la verdadera aportación de Platón: localizar el centro divino del
hombre y encaminar hacia allí la vida humana. No es posible leer sus diálogos
sin admirarse por la genialidad de sus intuiciones ni la belleza de sus
desarrollos, que han influido en la historia del mundo y nuestra cultura como
muy pocas otras figuras lo han hecho. Pero la conmoción mayor es la que produce
el descubrimiento de la belleza, grandeza y sencillez con la que concibe la
vida humana.
Sólo
nos ha dejado una oración en sus Diálogos, pero en ella habla de la vida humana
como un camino a recorrer con amigos, y para el que es preciso pedir a Dios que
nos conceda lo único que es necesario: bondad de alma, aprecio a la sabiduría y
amor a la pobreza.
Esperemos
que el Dios verdadero nos lo conceda también a nosotros.
«Sóc: ¿Y
no es propio que los que vayan a ponerse en camino hagan una plegaria?
Fed: ¿Por
qué no?
Sóc: Oh
querido Pan, y todos los otros dioses que aquí habitéis, concededme que llegue
a ser bello por dentro, y todo lo que tengo por fuera se enlace en amistad con
lo de dentro; que considere rico al sabio; que todo el dinero que tenga sea el
que puede llevar y transportar consigo un hombre sensato, y no otro
¿Necesitamos de alguna otra cosa, Fedro? A mí me basta con lo que he pedido.
Fed: Pide
todo esto también para mí, ya que son comunes las cosas de los amigos.
Sóc: Vayámonos»[48]
PLATÓN Banquete
«Éstas
son, pues, las cosas del amor en cuyo misterio también tú, Sócrates, tal vez
podrías iniciarte. Pero en los ritos finales y suprema revelación, por cuya
causa existen aquéllas, si se procede correctamente, no sé si serías capaz de
iniciarte. Por consiguiente, yo misma te los diré —afirmó— y no escatimaré
ningún esfuerzo; intenta seguirme, si puedes. Es preciso, en efecto —dijo— que
quien quiera ir por el recto camino a ese fin comience desde joven a dirigirse
hacia los cuerpos bellos. Y, si su guía lo dirige rectamente, enamorarse en primer
lugar de un solo cuerpo y engendrar en él bellos razonamientos; luego debe
comprender que la belleza que hay en cualquier cuerpo es afín a la que hay en
otro y que, si es preciso perseguir la belleza de la forma, es una gran necedad
no considerar una y la misma belleza que hay en todos los cuerpos. Una vez que
haya comprendido esto, debe hacerse amante de todos los cuerpos bellos y calmar
ese fuerte arrebato por uno solo, despreciándolo y considerándolo
insignificante. A continuación debe considerar más valiosa la belleza de las
almas que la del cuerpo, de suerte que si alguien es virtuoso del alma, aunque
tenga un escaso esplendor, séale suficiente para amarle, cuidarlo, engendrar y
buscar razonamientos tales que hagan mejores a los jóvenes, para que sea
obligado, una vez más, a contemplar la belleza que reside en las normas de
conducta y a reconocer que todo lo bello está emparentado consigo mismo, y
considere de esta forma la belleza del cuerpo como algo insignificante. Después
de las normas de conducta debe conducirle a las ciencias, para que vea también
la belleza de éstas y, fijando ya su mirada en esa inmensa belleza, no sea, por
servil dependencia, mediocre y corto de espíritu, apegándose como esclavo, a la
belleza de un solo ser, cual la de un muchacho, de un hombre o de una norma de
conducta, sino que, vuelto hacia ese mar de lo bello y contemplándolo, engendre
muchos bellos y magníficos discursos y pensamientos en ilimitado amor por la
sabiduría, hasta que fortalecido entonces y crecido descubra una única ciencia
cual es la ciencia de una belleza como la siguiente. Intenta ahora —ahora—
prestarme la máxima atención posible. En efecto, quien hasta aquí haya sido
instruido en las cosas del amor, tras haber contemplado las cosas bellas en
ordenada y correcta sucesión, descubrirá de repente, llegando ya al término de
su iniciación amorosa, algo maravillosamente bello por naturaleza, a saber,
aquello mismo, Sócrates, por lo que precisamente se hicieron todos los
esfuerzos anteriores, que, en primer lugar, existe siempre y ni nace ni perece,
ni crece ni decrece; en segundo lugar, no es bello en un aspecto y feo en otro,
ni unas veces bello y otras no, ni bello respecto a una cosa y feo respecto a
otra, ni aquí bello y allí feo, como si fuera para unos bello y para otros feo.
Ni tampoco se le aparecerá esta belleza bajo la forma de un rostro ni de unas
manos ni de cualquier otra cosa de las que participa un cuerpo, ni como
razonamiento, ni como una ciencia, ni como existente en otra cosa, por ejemplo,
en un ser vivo, en la tierra, en el cielo o en algún otro, sino la belleza en
sí, que es siempre consigo misma específicamente única, mientras que todas las
otras cosas participan de ella de una manera tal que el nacimiento y muerte de
éstas no le causa ni aumento ni disminución, ni le ocurre absolutamente nada.
Por consiguiente, cuando alguien asciende a partir de las cosas de este mundo
mediante el recto amor de los jóvenes y empieza a divisar aquella belleza,
puede decirse que toca casi el fin. Pues esta es justamente la manera correcta
de acercarse a las cosas del amor o de ser conducido por otro: empezando por
las cosas bellas de aquí y sirviéndose de ellas como de peldaños ir ascendiendo
continuamente, en base a aquella belleza, de uno solo a dos y de dos a todos
los cuerpos bellos y de los cuerpos bellos a las bellas normas de conducta, y
de las normas de conducta a los bellos conocimientos, y partiendo de estos
terminar en aquel conocimiento que es conocimiento no de otra cosa sino de
aquella belleza absoluta, para que conozca al fin lo que es la belleza en si.
En este periodo de la vida, querido Sócrates —dijo la extranjera de Mantinea—,
mas que en ningún otro, le parece la pena al hombre vivir: cuando contempla la
belleza en si. Si alguna vez llegas a verla, te parecerá que no es comparable
ni con el oro ni con los vestidos, ni con los jóvenes y adolescentes bellos,
ante cuya presencia ahora te quedas extasiado y estás dispuesto, tanto tú como
otros muchos, con tal de poder ver al amado y estar siempre con él, a no comer
ni beber, si fuera posible, sino únicamente a contemplarlo y estar en su
compañía. ¿Qué debemos imaginar, pues —dijo—, si le fuera posible a alguno ver
la belleza en si, pura, limpia, sin mezcla y no infectada de carnes humanas, ni
de colores, ni de, en sume, de oras muchas fruslerías mortales, y pudiera
contemplar la divina belleza en sí, específicamente única? ¿Acaso crees
—dijo—que es vana la vida de un hombre que mira en esa dirección, que contempla
esa belleza con lo que es necesario contemplarla y vive en su compañía? ¿O no
crees que sólo entonces, cuando vea la belleza con lo que es visible, le será
posible engendrar, no ya imágenes de virtud, al no estar en contacto con una
imagen, sino virtudes verdaderas, ya que está en contacto con la verdad? Y al
que ha engendrado y criado una virtud verdadera ¿No crees que le es posible
hacerse amigo de los Dioses y llegar a ser, si algún otro hombre puede serlo,
inmortal también él?
Esto,
Fedro, y demás amigos, dijo Diótima y yo quedé convencido; y convencido intento
también persuadir a los demás de que para adquirir esta posesión difícilmente
podría uno tomar un colaborador de la naturaleza humana mejor que Eros.
Precisamente, por eso, yo afirmo que todo hombre debe honrar a Eros, y no sólo
yo mismo honro las cosas del Amor y las practico sobremanera, sino que también
las recomiendo a los demás y ahora y siempre elogio el poder y valentía de
Eros, en la medida en que soy capaz. Considera, pues, Fedro, este discurso, si
quieres, como un encomio dicho en honor de Eros o, si prefieres, dale el nombre
que te guste y como te guste»[49].
Notas:
[1]
DIÓGENES LAERCIO Vidas y opiniones de los filósofos eminentes, L. III, 4
[2]
TUCIDIDES Historia de las guerras del Peloponeso
[3]
JAEGER, W. (1962) Paideia: los ideales de la cultura griega. FCE, Madrid, pág.
373.
[4]
PLATÓN, Carta VII, 324 b
[5]
PLATÓN, Carta VII 325 a
[6]
PLATÓN, Carta VII, 325 d
[7]
PLATÓN, Carta VII 326 c
[8]
JAEGER, W. (1962) Paideia: los ideales de la cultura griega, pág. 19.
[9]
Ibidem, pág. 375.
[10]
PLATÓN Fedro 276 e-277 a
[11]
PLATÓN Banquete 209 c
[12]
PLATÓN Carta VII 341 c—d
[13]
Ibídem
[14]
SANTO TOMÁS, Sum. Theol. III, 1. 42,
a. 4 resp.
[15]
PLATÓN Fedro 278 a
[16]
Ibídem
[17]
Hará decir a Sócrates (que en sus setenta años de vida sólo ejerció en una
ocasión una magistratura en Atenas), «yo creo ser uno de los pocos atenienses,
por no decir el único, que tienen su mente puesta en el verdadero arte
político, y soy el único que hoy día ejerce la verdadera política» (PLATÓN
Gorgias 522 c)
[18]
GUTHRIE, W.K.C. (1988) Historia de la filosofía griega, vol. IV. Gredos,
Madrid, pág. 16
[19]
Entre las múltiples clasificaciones que existen, todas ellas más o menos
coincidentes en las obras más importantes, desde el periodo de madurez en
adelante, tomamos la que incluye E. Lledó en su estudio introductorio a las
Obras completas de Platón, no porque nos parezca mejor que los otros, sino
porque tiene la virtud de agrupar en un solo periodo, el de madurez, los cuatro
diálogos más importantes (LLEDÓ ÍÑIGO, E. [1981] Introducción general, en
PLATÓN Diálogos, vol. I. Gredos, Madrid, pp. 7—135)
[20]
HIRSCHBERGER, J. (1974) Historia de la filosofía. Herder, Barcelona, pág. 87.
[21]
REALE, G. y ANTISERI, D. (1995) Historia del pensamiento filosófico y
científico. T. I. Barcelona, Herder, pág. 126.
[22]
PLATÓN Fedón 97 c y ss.
[23]
PLATÓN Fedón 99 d y ss.
[24]
«En realidad, todo el pensamiento quedará decisivamente condicionado por esa
distinción: ya sea en la medida en que se la acepte, como es obvio, o en la
medida en que no se la acepte. En este último caso tendrá que justificar de un
modo polémico su no aceptación y siempre quedará dialécticamente condicionado
por dicha polémica» (REALE, G y ANTISERI, D. [1995] Historia del pensamiento
filosófico y científico, pág. 128).
[25]
JAEGER, W. (1946) Aristóteles. FCE, Méjico, D.F., pág. 32.
[26]
PLATÓN República 368 c
[27]
SANTO TOMÁS In Sententia Ethic., lib. 3 l. 13 n. 2
[28]
PLATÓN República 443 d-e
[29]
De este modo define Platón cada uno de los regímenes políticos corrompidos que
examina a partir de una progresiva degradación en los bienes que cautivan el
alma del hombre, y en torno a los cuales se reúnen los ciudadanos, desde el
bien superior del apetito irascible hasta los bienes sensibles más bajos (la
‘timocracia’ se define como «el régimen político basado en el amor al honor»
[República 545 b]; la ‘oligarquía’ como el de los «amigos de la riqueza y de
acrecentamiento de ésta» [República 551 a]; a su vez la ‘democracia’ como el
régimen en el que el hombre «pone todos los placeres en pie de igualdad; [y]
vive así transfiriendo sin cesar el mando de sí mismo al [placer] que caiga a
su lado, como si fuera cuestión de azar, hasta que se sacia y luego se vuelve
hacia otro, sin desdeñar a ninguno, sino alimentando a todos por igual»
[República 561 b] y, al no prevalecer bien alguno que ordene la vida humana, se
tiene «la libertad de hacer en el Estado lo que a cada uno le da la gana»
[República 557 b]; y, por último, la ‘tiranía’, en el que la anomía de una vida
desordenada y entregada a satisfacer el placer «engendra en él un amor que se
ponga a la cabeza de los deseos ociosos…, como un gran zángano alado…
implantando en él el aguijón de la pasión insatisfecha» que hace enloquecer al
hombre y le «viste con la esclavitud más dura y más amarga, la de los esclavos»
[República 569 c], «¿Y no será por este motivo por lo que desde hace mucho se
dice que Eros es tirano?» [República 573 b].
[30]
SAN AGUSTÍN La Ciudad de Dios XIX, 24
[31]
SANTO TOMAS DE AQUINO, Sum. Theol. II-II, q. 179, a. 1 resp.
[32]
PLATÓN República 588 c-e
[33]
PLATÓN Banquete 189 d – 190 e
[34]
PLATÓN Banquete, 189 d-192 e
[35]
PLATÓN República 572 b
[36]
PLATÓN República 574 e
[37]
PLATÓN República 576 b
[38]
PLATÓN República 608 b
[39]
Y esto no sólo en términos metafóricos, sino en el más realista sentido en que
siempre se ha entendido la salvación cuando se habla de la vida del hombre: el
mito sobre el juicio final que aparece en el Fedón (Fedón 113 d – 115 b) dando
confianza a Sócrates («es bella la competición y la esperanza grande» [Fedón
114 c]), es el mismo que aparece en el Critón como elemento argumentativo
definitivo frente al sofista Calícles [Gorgias, 522 e y ss], y en el relato del
soldado de Panfilia, el mito de Er, en la República (República 614 b – 621 b),
que finalmente hace exclamar a Sócrates confiado: «de este modo, Glaucón, se
salvó el relato y no se perdió, y también podrá salvarnos a nosotros, si le
hacemos caso».
[40]
CLEMENTE DE ALEJANDRÍA Stromata I, 22. San Agustín refiere que tal era la
coincidencia de la filosofía de Platón con las verdades cristianas, que muchos
(él entre ellos) creían que Platón había tenido acceso a las Sagradas
Escrituras en sus viajes a Egipto («Se admiran algunos, unidos a nosotros, de
la gracia de Cristo cuando oyen o leen que Platón ha tenido este conocimiento
de Dios, que reconocen tan en armonía con la verdad de nuestra religión. Por
ello han pensado algunos que al ir a Egipto oyó al profeta Jeremías o leyó en
el mismo viaje los libros proféticos; y yo mismo consigné esta opinión en
algunos de mis libros»), pero el cómputo diligente de las fechas prueba que no
fue así. Y es la afirmación del ser inmutable e idéntico a sí mismo como
fundamento de toda la realidad mutable, lo que más movió a san Agustín a
considerar que Platón debía haber conocido la Revelación: « Lo que ha influido
muchísimo en mí para llegar casi a creer que Platón no fue un desconocedor de
los Sagrados Libros es esto: las palabras de Dios llevadas por el ángel a
Moisés… “Yo soy El que soy. Esto le dirás a los israelitas: Yo soy, me envía a
vosotros”. Como si en comparación de ‘El que es’ por ser inmutable no
existieran las cosas que son mudables. Platón sostuvo esto con tenacidad y lo
recomendó con toda solicitud. Yo no sabría decir si esto se encuentra en alguno
de los libros que existieron antes de Patón, a no ser donde se dijo: “Yo soy el
que soy. Yo soy me envía a vosotros”» (SAN AGUSTÍN La Ciudad de Dios VIII, 11)
[41]
SAN AGUSTÍN La Ciudad de Dios II, 13
[42]
PLATON Lisis 211 d
[43]
ARISTÓTELES Ética a Nicómaco VIII, 1 (1155 a), y santo Tomás comenta que es verdad,
porque «nadie elegiría vivir teniendo todos los bienes exteriores pero sin
amigos» (TOMAS DE AQUINO In Sententia Ethic., lib. 8 l. 1 n. 2).
[44]
PLATÓN Lisis 219 c-d
[45]
PLATÓN Lisis, 221 d
[46]
PLATÓN Lisis 221 b
[47]
PLATÓN Lisis 221 e-222 c
[48]
PLATÓN Lisis 279 b
[49]
PLATON, El Banquete 210 a-212 b
Figura: Platón,
junto a Aristóteles, en un fragmento del conocido cuadro ‘La escuela de
Atenas’, de Rafael
Fuente:
http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=25495&id_seccion=56
24
de febrero de 2013

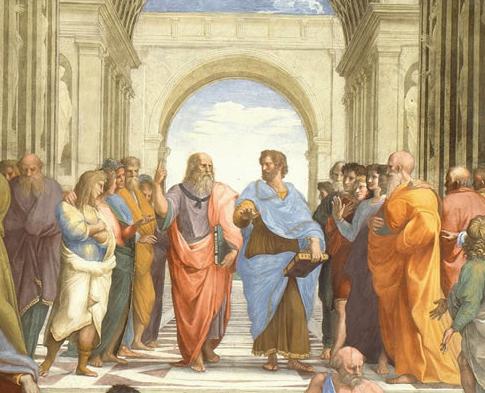
No hay comentarios.:
Publicar un comentario